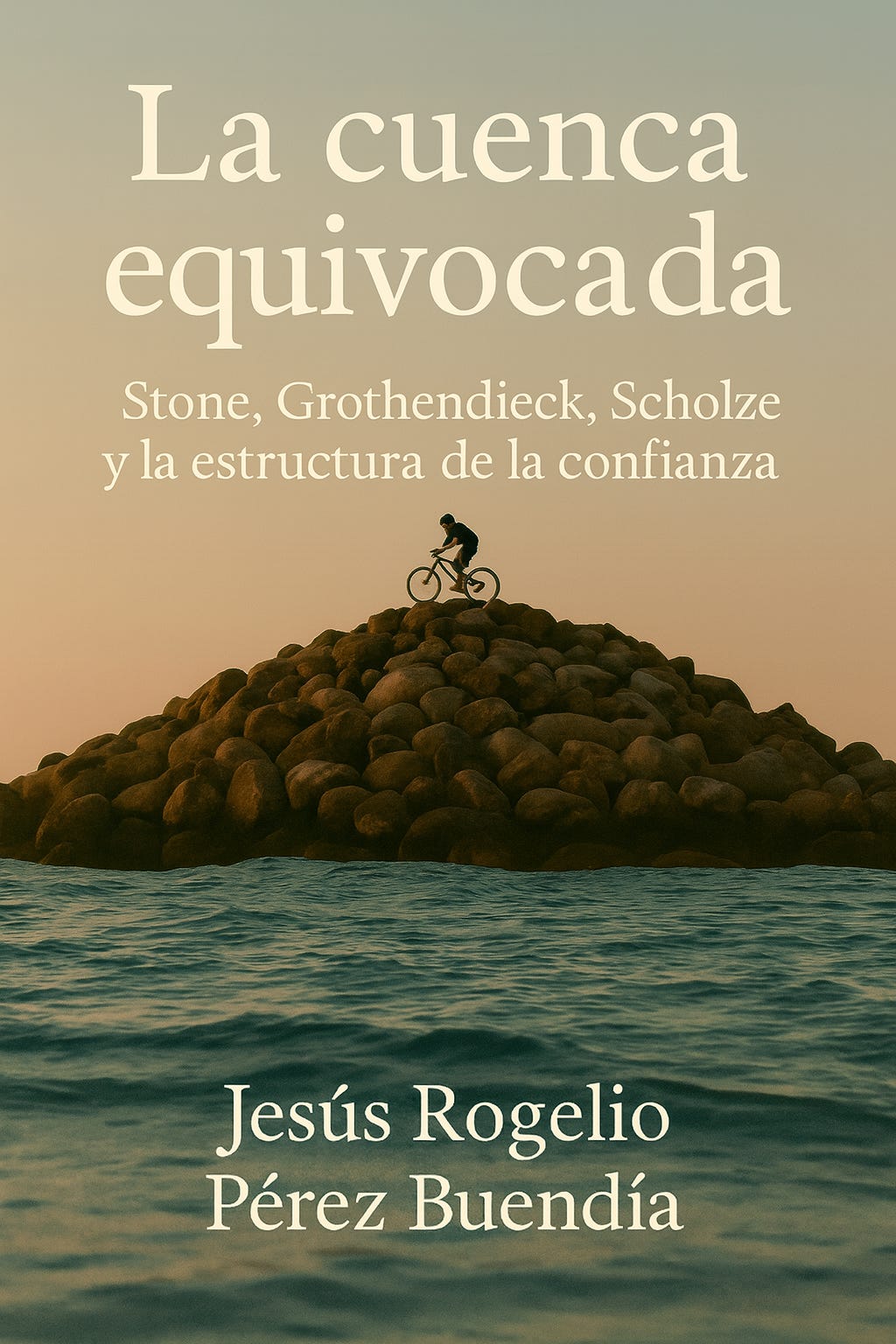La cuenca equivocada
Stone, Grothendieck, Scholze y la estructura de la confianza
“Lo desconocido no es como una pared contra la que hay que chocar... es más bien como una orilla que la marea debe inundar poco a poco, hasta que las piedras más duras se ablandan y se disuelven.”
— Alexander Grothendieck, Récoltes et Semailles
0. Dos sierras, dos lenguajes
Descubrí la montaña casi al mismo tiempo que descubrí las matemáticas “en serio”. No como una metáfora que uno inventa después para presumir coherencia vital, sino literalmente: entre semana había pizarrones con flechas, cuantificadores, símbolos que parecían jeroglíficos; los fines de semana había veredas, raíces y piedras bajo las llantas de la bicicleta.
El Ajusco tenía su propia sintaxis: el frío temprano pegando en la cara, el aire haciéndose más delgado con cada curva, el silencio del bosque interrumpido sólo por el crujir de las ramas secas y el ruido de las llantas sobre la tierra. La ruta clásica pasaba por el Parque de San Nicolás, luego por la Virgen —ese santuario mínimo clavado en el borde del camino, como una marca de sección en un libro— y, más arriba, entraba en una zona con un nombre perfecto: El Vidrio.
El Vidrio es uno de esos lugares donde el suelo decide no comportarse como debería. La tierra se vuelve suelta, granulada, casi maliciosa. La rueda trasera patina como si rodara sobre cuentas de cristal invisibles. El cuerpo obedece a la física honesta del esfuerzo; el terreno, no. Pedaleas, las piernas trabajan, pero el avance no siempre llega: a veces medio metro, a veces nada, a veces un pequeño movimiento lateral que te recuerda que no mandas tú, manda la gravedad.
En esa misma época empezaba a descubrir otro tipo de terreno: la lógica proposicional. En lugar de pinos y pendientes, había letras p, q, r, conectivos “y”, “o”, “no”; tablas de verdad; demostraciones que prometían un mundo donde nada se desliza. Me hablaron de las álgebras de Boole como quien muestra el plano limpio de una ciudad aún no construida: un conjunto B con operaciones ∧ (y), ∨ (o), un complemento ¬ (no) y un puñado de axiomas que garantizan que ahí dentro la lógica funciona sin contradicciones.
Era tentador creer que, al menos en ese universo, todo era Ajusco sin Vidrio: un camino trazado, sin arena floja, donde cada paso se puede justificar con una igualdad.
La memoria, sin embargo, es menos obediente que los axiomas. Cuando pienso en mis primeros encuentros con las álgebras de Boole, la imagen que regresa no es una tabla de verdad, sino una salida en bici que empezó como tantas otras y terminó en otra cuenca, en otro valle, con más hambre que certezas.
Ahí empieza la otra historia.
I. El plan por arriba
Salimos de madrugada. Todavía no amanecía del todo cuando empezamos a cargar las bicicletas en el coche. Éramos varios: mis hermanos Javier y Eduardo; nuestro amigo Daniel; el que aquí llamaré simplemente el Vivas; y dos perros. El mayor, un pastor alemán llamado Cord, con ese rostro serio que tienen los perros que creen sinceramente que su trabajo es vigilar al grupo. La menor, una perrita de tres o cuatro meses que no tenía ningún negocio en esa expedición, pero que insistió en venir, como ciertos estudiantes que se apuntan a un curso avanzado sólo porque intuyen que ahí pasa algo importante, aunque todavía no entiendan qué.
La subida real empezó mucho más arriba del Parque de San Nicolás. Dejamos el coche en un pequeño acantilado, a una altura que ya rozaba la línea de nieve; amanecía y el frío era tan seco que, cuando la llanta pasaba sobre la costra helada, se oía un crujido breve, casi un disparo lejano. Desde ahí para arriba el camino era nuevo para casi todos nosotros: senderos que no habíamos rodado nunca, pero que, de alguna manera, se parecían lo suficiente a los conocidos como para que el cuerpo supiera qué hacer. Uno siente cuándo viene la pendiente que obliga a levantarse del sillín, en qué curva se puede soltar un poco el ritmo, dónde la tierra se vuelve más traicionera.
La altura era parecida a la de la Virgen —de hecho, si hubiéramos querido la ruta segura, habríamos podido bajar un poco, pasar por el santuario y seguir el camino clásico—, pero la idea era justamente ésa: explorar lo que venía más arriba, lo que no estaba en nuestros mapas mentales.
Llegamos a lo que se conoce como El Vidrio. Ahí el suelo cambiaba de opinión: ya no era tierra compacta, sino una mezcla de polvo y arenilla donde la bicicleta empezaba a desconfiar de nosotros. Pedaleabas con fuerza y la rueda trasera respondía, sí, pero no hacia adelante, sino que bailaba un pequeño ballet inútil sobre sí misma, molida sobre esa especie de vidrio en polvo. El esfuerzo dejaba de ser una línea recta entre la fuerza y el desplazamiento. Había tramos en los que seguir montado era pura terquedad: lo racional era bajarse y empujar.
Cord se adelantaba unos metros, olfateaba, regresaba; parecía hacer una especie de censo silencioso del grupo. La perrita avanzaba como podía, con una obstinación que oscilaba entre lo heroico y lo irresponsable. El Vivas pedaleaba con la seguridad de quien “conoce el camino”. Nosotros, detrás, aceptábamos sin demasiadas preguntas su papel de guía; alguien tiene que saber por dónde se llega cuando uno está demasiado ocupado respirando.
En mi cabeza, el esquema era tan limpio como un diagrama categórico mal dibujado en una servilleta:
Ajusco → Bosque → Dinamos
Tres nombres, dos flechas, ninguna duda. Como si bastara escribir una flecha para que el mundo obedeciera.
II. Una montaña lógica: álgebras de Boole
En las aulas, mientras tanto, la montaña tenía otra forma. En lugar de veredas había pizarrones; en lugar de pinos, símbolos. La lógica proposicional llegaba disfrazada de disciplina menor, casi de trámite: algo que hay que cursar antes de llegar a “las matemáticas serias”.
Pero había en ella una especie de elegancia implacable que me recordaba vagamente a los caminos bien trazados del Ajusco antes de la Virgen.
Una álgebra de Boole es, en su versión mínima, un conjunto B con dos operaciones binarias, ∧ y ∨, un complemento ¬, y dos elementos distinguidos, 0 y 1, que juegan a ser “siempre falso” y “siempre verdadero”. Los axiomas dicen lo que uno sospecha:
Las operaciones
∧y∨son conmutativas y asociativas.Cada una distribuye sobre la otra.
Cada elemento a tiene un complemento ¬a tal que
a ∧ ¬a = 0ya ∨ ¬a = 1.
Nada sorprendente, nada especialmente poético: una pequeña máquina de coherencia binaria.
Los ejemplos clásicos parecían tan obvios como el camino a la Virgen:
La potencia P(X) de un conjunto X, con intersección, unión y complemento, es un álgebra de Boole.
Si X es un espacio topológico razonable, el conjunto de sus subconjuntos clopen (cerrados y abiertos a la vez) también lo es.
Las clases de equivalencia de fórmulas lógicas, identificadas cuando son lógicamente indistinguibles, forman otra.
En todos los casos, el juego era el mismo: tomar algo aparentemente caótico (subconjuntos, proposiciones) y descubrir que obedece una estructura rígida, casi de reloj. Una parte de mí —la parte que sufría en El Vidrio— encontraba consuelo en esa limpieza: aquí no hay arena suelta, me decía; aquí, si uno hace suficientes cuentas, las cosas tienen que salir.
Pero, como en toda buena historia de la vida real, el consuelo venía con una fisura. ¿Dónde vive realmente una “álgebra de Boole abstracta”? ¿En qué sentido existe más allá de sus símbolos? Un conjunto B con operaciones y axiomas es un objeto impecable, sí, pero flotando en el aire. La intuición pedía un lugar: un espacio donde cada elemento a en B se volviera una región, un pedazo de realidad, algo que pudiera señalarse con el dedo.
En algún momento alguien mencionó, casi al pasar, un teorema que sonaba más a literatura fantástica que a resultado serio:
Teorema de Stone: Toda álgebra de Boole B se puede representar como álgebra de conjuntos clopen de cierto espacio compacto, Hausdorff y totalmente desconectado, llamado Espacio de Stone de B.
Era una frase demasiado densa para creérsela a la primera: la lógica proposicional, con sus “y”, “o”, “no”, escondiendo dentro un espacio topológico; la piedra al final de la proposición. Como si, al final de una demostración de lógica, uno tuviera derecho a un paisaje.
En aquel entonces creí que lo había entendido; hoy, con algunos años y varias cicatrices encima, sé que no. Uno nunca termina de entender un teorema: cada vez que vuelves a él, algo que has vivido —una montaña que subiste mal, un doctorado que te rompió, un perro que no quisiste abandonar— ilumina una arista que antes estaba a oscuras.
III. Cuando el mapa empieza a temblar
No hubo un momento único, una epifanía invertida, en el que alguien gritara: “¡Ya no vamos a los Dinamos!”. La montaña no funciona así. No hay letreros que digan: “a partir de aquí, si sigues, cambias de cuenca”.
Lo que sí hubo fue una suma de pequeñas dudas.
El sol subiendo más alto y más rápido de lo previsto. El cansancio —ese cansancio que deja de ser muscular para volverse geográfico: la sensación de avanzar hacia algún lugar, pero no hacia el que creías—. Cord seguía trabajando, aunque cada vez con menos brío; la perrita ya apenas caminaba: la cargábamos largos tramos y la dejábamos en el suelo sólo para que diera unos pasos simbólicos, como quien cumple por pura terquedad.
Y el agua. El momento exacto en que miras la botella y haces la cuenta cruel: ya no para ver si alcanza para el regreso, sino para saber si alcanza para llegar al siguiente pueblo donde puedas recargarla.
Y de pronto —siempre es “de pronto”, aunque lleve horas gestándose— aparecieron las primeras casas. No muchas: las suficientes para confirmar lo que ya sabíamos en silencio, pero no nos atrevíamos a decir en voz alta. Llevábamos al menos dos horas más de lo previsto.
Bajamos la calle polvorienta como pudimos y dimos con un pequeño mercado. Aceleramos el último tramo rascando energía de la pura voluntad, y lo primero que vimos fue un puesto de comida y, cerca, unos motociclistas que hacían motocross por la zona.
Casi les arrancamos el agua y las tortillas de las manos. Bebimos y comimos primero —con una urgencia que no admitía modales— y sólo después, ya con algo caliente en el estómago, hicimos la pregunta que conocíamos de sobra:
—¿Vamos bien para los Dinamos?
La respuesta fue breve y sin piedad:
—No. Están en otra cuenca. Esto ya es camino a Cuernavaca.
El mapa mental se hizo pedazos en ese instante. La flecha Ajusco → Bosque → Dinamos había sufrido una ligera torsión en cada bifurcación, y la suma de esas torceduras nos había empujado a otro destino.
En retrospectiva, aquella desviación es una metáfora casi teológica para matemáticos: uno traza flechas como quien traza destinos, pero el mundo tiene su propia topología, sus propias fibras, sus propios repliegues. Todo diagrama que no se confronta con el terreno lleva dentro, desde el primer trazo, un germen de Cuernavaca.
IV. Filtros, ultrafiltros y decisiones coherentes
En el mundo de las álgebras de Boole, hay un momento parecido: el punto en que uno descubre que no basta con tener operaciones. Hace falta hablar de decisiones. No decisiones aisladas, caprichosas, sino decisiones que se comporten bien con la estructura de B.
Un filtro en una álgebra de Boole B es, a primera vista, sólo un subconjunto F ⊆ B. Pero no cualquier subconjunto: uno que pretende representar una noción de “conjunto de proposiciones aceptadas” que no se desmorone al primer razonamiento.
La idea es:
Si a ∈ F y a ≤ b en el orden booleano, entonces b ∈ F.
Si a, b ∈ F, entonces
a ∧ b∈ F.
Un filtro es, si se quiere, la formalización de una actitud mental decente: aceptar algo obliga a aceptar sus consecuencias; aceptar dos cosas obliga a aceptar su conjunción.
Pero un ultrafiltro lleva esta idea hasta el borde del abismo. Es un filtro maximal: uno que ya no puede hacerse más grande sin dejar de ser filtro. Dicho de otro modo:
Para toda a en B, exactamente una de las dos está en U: a o ¬a, pero no ambas.
Un ultrafiltro no admite zona gris. Es un mundo posible completamente decidido: cada proposición ha sido clasificada silenciosamente como verdadera o falsa.
Desde cierto ángulo, un filtro encarna prudencia; un ultrafiltro, una especie de dogmatismo perfecto. Y, sin embargo, son estos objetos extremos los que permiten que la lógica empiece a parecerse a un paisaje. Si uno recoge todos los ultrafiltros de B y los junta en un conjunto X, puede empezar a tratarlos como puntos: cada ultrafiltro es un “punto de vista” completo sobre B.
A cada elemento a en B le podemos asociar entonces la región de todos los mundos coherentes en los que a sucede:
â = { U en X tal que a ∈ U }
Esa arenilla â es el grano básico de piedra lógica que le corresponde en el espacio de Stone.
En el Ajusco, mientras tanto, nuestra geografía se había vuelto demasiado literal. Aparecieron hombres en moto, listos para volver hacia la zona de donde nosotros habíamos partido. Ofrecieron llevarse en la moto a la perrita, que ya no podía dar un paso más.
Ahí ocurrió el detalle humano que no está en ningún manual. Cuando las motos arrancaron de regreso, el Vivas se fue con ellas, sin mirar atrás. No esperó a que termináramos de organizarnos, no ajustó su ritmo al de Cord ni al nuestro. Siguió a las motos, rápido, cómodo, confiado, y en cuestión de minutos desapareció delante, entre el polvo.
Nosotros nos quedamos atrás, con el perro grande exhausto, sin perrita, con poca agua. El bosque, otra vez, sin letreros.
V. El puente de arenilla: bifurcaciones, silencios y cables de acero
Las motos se fueron primero, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Sobre una de ellas iba la perrita, salvada por la velocidad ajena. El Vivas se les pegó como si formara parte naturalmente del convoy y en pocos minutos ya era un punto distante, luego nada.
Quedamos nosotros: Javier, yo, Eduardo —con una bicicleta bastante más pesada, que le cobraba cada metro—, Daniel, Cord y una tarde que empezaba a doblarse hacia la noche. Y una instrucción vaga suspendida en el aire frío: “sigan el camino”.
A partir de ahí, el regreso dejó de ser un problema de fuerza para convertirse en un problema de lectura desesperada. Había que interpretar una escritura mínima sobre la tierra, y la tierra no siempre quería hablar.
Hubo tramos donde el miedo era el vacío: suelo de roca dura, lajas ciegas donde las llantas de las motos no habían dejado ni un rasguño. Avanzábamos metros largos sostenidos por pura fe, sin saber si seguíamos en la ruta o si caminábamos hacia un barranco. Era la versión geográfica de un lenguaje sin axiomas: el momento en que la lógica se queda muda.
Pero hubo algo peor que el silencio: el ruido.
Llegamos a cruces malditos donde sí había huellas, pero había demasiadas. Las marcas se bifurcaban con insolencia: algunas curvas parecían frescas y tiraban a la izquierda; otras, apenas visibles, sugerían la derecha. ¿Eran las motos de nuestros “rescatadores”? ¿Eran rastros de otros ciclistas, de otro día, de otra historia?
Daniel hizo entonces algo que recuerdo con nitidez: se bajó de la bici, la dejó a un lado y se tiró casi al piso, boca abajo, para ver y casi tocar las huellas. Intentaba distinguir en la textura del polvo algún trazo mínimo que delatara el dibujo de la llanta del Vivas. Ésa era, en principio, la única firma que conocíamos: si lográbamos reconocer su patrón de taqueado, tendríamos algo parecido a una referencia.
Pero la tierra no nos regaló ese lujo. Cada curva parecía compatible con varias historias posibles. Ninguna huella venía con etiqueta. Siempre quedó una duda irreductible: el camino que elegíamos podía ser, o no, el que había seguido el convoy.
Eduardo venía unos metros más atrás, administrando el esfuerzo que exigía su bici pesada. Javier y yo alternábamos el puesto de puntero, mientras Cord avanzaba por tramos y luego se tiraba en medio del sendero, mirando con una mezcla extraña de confianza y reproche. Nadie dijo la palabra “miedo”, pero estaba en el aire, mezclado con el olor a tierra y a sudor seco.
En ese contexto, la definición de ultrafiltro deja de ser un juego de libro.
En la vereda, nosotros estábamos obligados a ser ese ultrafiltro. Cada cruce era una proposición a: “el camino correcto dobla a la izquierda”. No podíamos mantener a y ¬a en suspenso; había que decidir. Y, lo peor, sin la garantía de que B fuera “el” álgebra correcta: nuestro espacio de opciones reales era mucho más pobre que el de los manuales.
La construcción del espacio de Stone nace justo de repetir, de manera abstracta, ese tipo de decisión. Tomamos todos los ultrafiltros de B y los consideramos como puntos. Cada ultrafiltro es un “mundo posible” completamente decidido.
Para cada elemento a, su arenilla â es la región formada por todos los mundos coherentes en los que a es “verdadero”. La colección de todas estas arenillas sirve como base de la topología: son abiertos y cerrados elementales; pegándolos obtenemos todos los abiertos. La álgebra de Boole deja de ser una lista de símbolos: se convierte en la álgebra de regiones elementales de un paisaje.
En el Ajusco, nuestro “espacio de Stone” improvisado estaba hecho de otra clase de arenilla: tramos donde las huellas parecían frescas, bifurcaciones donde el patrón se cruzaba, la reaparición inesperada de la textura del Vidrio. Cada decisión construía un subconjunto de caminos “aceptables”, compatible con lo que recordábamos de la subida, con la posición del coche, con la hora.
Si un pájaro matemático nos hubiera observado desde arriba, habría visto algo así:
Un conjunto de todos los senderos que salen del pueblo;
Un subconjunto de ellos que realmente pasan por el coche: un análogo de filtro;
Y, quizá, uno o dos trayectos que respetan toda la información disponible: análogos de ultrafiltros geométricos.
Nosotros, desde el suelo, sólo veíamos la siguiente bifurcación. Pero la estructura estaba ahí: un espacio de mundos posibles pegados por arenilla.
En algún momento, sin que haya un punto cinematográfico identificable, la suma de decisiones coherentes empezó a producir un cambio de tono. Aparecieron curvas conocidas, un olor de pino que nos resultaba familiar, un tramo de tierra suelta que era casi un déjà vu. Y de pronto, el coche: quieto entre los árboles, como un abierto compacto que siempre estuvo ahí.
Nos bajamos de las bicis sin hablar. Cord se tiró al suelo y bebió agua como si no hubiera mañana. El Vivas ya estaba ahí, contando la historia como si hubiera sido una ligera desviación simpática. Nadie le dijo nada. A veces la montaña castiga; otras veces simplemente anota.
Sólo entonces, mientras el cielo se ponía violeta, empezó a ser visible la estructura de hierro debajo del miedo. El espacio de Stone tiene tres propiedades que, en retrospectiva, se sienten como cables de acero invisibles sosteniendo el puente:
Compactidad: El espacio es compacto. Traducido a la sierra: por más que el espacio de trayectorias parezca inabarcable, bastó un número finito de decisiones correctas —un puñado de arenillas— para cubrir el camino de regreso. El fin existía, incluso cuando no lo veíamos.
Hausdorff: Dos ultrafiltros distintos se pueden separar por abiertos disjuntos. En términos humanos: el mundo donde “abandonamos a Cord y seguimos las motos” y el mundo donde “no lo dejamos tirado aunque lleguemos tarde” son puntos distintos; siempre hubo un clopen que los separaba. Nunca estuvimos realmente en la órbita del Vivas, aunque pisáramos a ratos las mismas piedras.
Totalmente desconectado: El espacio se descompone en polvo de piedra. No hay caminos “continuos” que no pasen por regiones elementales. En la montaña, eso se tradujo en una constatación sobria: no había un atajo mágico. Tuvimos que pisar cada tabla, leer cada huella, resolver cada bifurcación. El Vidrio elevado a topología pura.
VI. Fronteras de estabilidad: Julia, caos y la promesa de la noche
Lo curioso es que la verdadera dimensión del peligro no la sentimos mientras pedaleábamos, sino en las pausas. Y, sobre todo, la entendimos después, cuando ya en casa empezamos a reconstruir lo que no llegó a ocurrir.
Eran las cinco, quizá las seis de la tarde. El sol ya se escondía detrás de los picos y la luz cambiaba por minutos, volviéndose de ese azul metálico que antecede a la oscuridad. Hubo un momento particularmente delicado, antes de encontrar las últimas huellas, en que el cansancio casi nos convence de que parar era una solución. Javier, siempre pragmático, empezó a mirar los arbustos con ojos de arquitecto animal. La idea se formuló explícita: tal vez habría que quedarse a dormir ahí.
Eduardo, que tiritaba cada vez que bajábamos el ritmo, propuso algo a la vez tierno y desesperado: si parábamos, podríamos abrazarnos todos con Cord, hacer una pila de humanos y perro para compartir calor.
La tentación estaba ahí. El problema no era el “ahora” inmediato, sino la proyección dinámica del sistema: sabíamos que el estado actual t_0 iba a evolucionar de manera casi inevitable a un estado crítico t_1 si dejábamos de movernos. No temíamos el frío de las seis de la tarde; temíamos la cuenca de atracción de la medianoche.
La decisión final fue sencilla de formular y durísima de ejecutar: seguir. Aceptar el refugio improvisado habría sido, dinámicamente, aceptar otra ley de evolución: pasar de una dinámica de avance x_n+1 = f(x_n) a una dinámica distinta cuya única atracción era el frío.
Visto con la cabeza fría —y con el lenguaje que luego aprendería en sistemas dinámicos—, esa discusión sobre el refugio fue el punto exacto en que nuestra trayectoria rozó el conjunto de Julia.
En la dinámica de una función racional f sobre los números complejos, el espacio se descompone en dos grandes regiones:
El conjunto de Fatou F(f), el dominio de la estabilidad. Es la región en la que “seguir pedaleando” te lleva, con tiempo suficiente, a una cuenca de atracción entendible.
El conjunto de Julia J(f), la frontera del caos. Ahí, la más mínima perturbación puede cambiar el destino por completo. Es el lugar donde el sistema deja de perdonar errores.
Nosotros estuvimos un rato parados sobre una frontera de ese tipo. No era un fractal dibujado en la pantalla, sino un borde térmico y moral. La propuesta de Javier y Eduardo era una perturbación pequeña, digamos ε (épsilon), en la dinámica. Si hubiéramos cedido, habríamos cambiado de ecuación: de una iteración que, con suerte, nos llevaba de vuelta al coche, a otra que nos arrastraba a la cuenca de atracción del frío.
En esa lectura, el papel del Vivas se vuelve casi caricaturesco, pero exacto. Su presencia se parece mucho a la de un punto fijo repulsor.
Un punto repulsor es aquel donde cualquier órbita que pase cerca se aleja de él de manera explosiva. Cuanto más te ajustas a su ritmo, más te desestabilizas. El Vivas llegó bien: rápido, seguro. Su órbita, para su propio sistema dinámico, era estable. Pero para el nuestro, su estilo de decisión era puramente repulsor: cada vez que intentábamos seguir su lógica —no esperar, minimizar el riesgo, acelerar— el sistema se volvía más frágil.
Lo que nos mantuvo, por los pelos, en el lado “bueno” fue una especie de mecanismo de corrección constante. Cada vez que el sistema parecía empujarnos hacia su ecuación implícita:
x_n+1 = f(x_n) (“llega primero, lo demás se arregla”)
Nosotros introducíamos un pequeño término de control:
x_n+1 = f(x_n) + ε_n
Donde ε_n era “esperar a Eduardo”, “no soltar a Cord”, “volver a leer el suelo”. Sumadas, esas correcciones bastaron para mantenernos dentro de algo que hoy llamaría una componente de Fatou de nuestro sistema colectivo.
Años después, cuando empecé a estudiar dinámica aritmética —ya no sobre C, sino sobre cuerpos p-ádicos—, esa tarde azul volvió con claridad. Los dibujos de los conjuntos de Julia dejaron de parecerme decoraciones de libro. Empezaron a parecerse a lo que realmente son: mapas de riesgo.
VII. De la piedra a la marea: Stone, Grothendieck y los condensados
Hasta aquí, la historia se ha jugado en dos planos: el lógico (álgebras de Boole) y el geométrico (espacios de Stone).
El Teorema de Stone dice que estos dos mundos son dualmente equivalentes: la categoría de álgebras de Boole es equivalente a la categoría opuesta de espacios de Stone. Lógica y piedra dejan de ser dos lenguajes separados.
Grothendieck subió la marea: dejó de hablar de espacios aislados y pasó a hablar de sitios y topos. La lógica se convirtió en lógica interna; la topología, en recubrimientos.
Y recientemente, Clausen y Scholze dieron un giro que tiene el mismo sabor que encontrar el coche en el Ajusco. Su diagnóstico fue que la topología y el álgebra tradicionales se pelean en espacios grandes. Su solución: los conjuntos condensados.
La idea es definir un espacio no por sus puntos, sino por cómo lo ven los espacios compactos de tipo Hausdorff, y en particular, los profinitos (primos hermanos de los espacios de Stone). De golpe, la vieja piedra de Stone reaparece como el objeto de prueba: pequeñas sondas de estructura sólida contra las cuales rebotamos la realidad para ver cómo se comporta.
En la dinámica condensada, las órbitas dejan de ser listas de puntos y pasan a ser secciones de un funtor sobre una base profinita. El borde de Julia deja de ser sólo un fractal y empieza a parecerse a la frontera lógica entre dos formas incompatibles de extender una dinámica.
Porque una cosa es perderse en un bosque con dos perros y un Vivas, y otra muy distinta es perderse en la frontera dinámica de un cuerpo p-ádico sin haber entendido bien dónde están las cuencas. Y, sin embargo, en ambos casos la pregunta es la misma:
¿Hasta dónde puedes seguir a alguien antes de que su órbita y la tuya se vuelvan irreconciliables?
VIII. Dos sierras, una sola marea
Si uno recorre hacia atrás todo este camino —el Ajusco, el frío, el Vivas, los ultrafiltros, la decisión de no parar, Stone, Grothendieck, los condensados—, descubre que no son historias distintas.
Son dos sierras de la misma cordillera: la de la vida que se pierde hacia Cuernavaca y la de las matemáticas que se pierden hacia categorías cada vez más abstractas. Ambas hablan de lo mismo: de confianza y de estructura.
En la primera sierra, la confianza se pone en el cuerpo. El Vivas representaba la confianza ciega. Cuando esa confianza se disocia de la lectura del terreno, la dinámica cambia de cuenca.
En la segunda sierra, la confianza se pone en símbolos. Si uno olvida el puente con el espacio de Stone (la representación geométrica), las matemáticas se quedan flotando en el vacío.
Y luego viene la tercera marea: la de las matemáticas condensadas. Ahí la estructura ya no es el dibujo de la órbita, sino el comportamiento del funtor. Lo que está en juego, otra vez, es la misma pregunta: ¿no es el conjunto de Julia, en el fondo, un mapa de confianza escrito en cohomología y no en polvo de camino?
Clausen y Scholze nos recordaron que, para navegar en la marea alta, necesitamos volver a confiar en la piedra sólida de lo profinito.
No creo que las matemáticas “expliquen” la vida, ni que la vida “ilustre” las matemáticas. Lo que sí creo es que ambas comparten una misma exigencia: no confiar ciegamente en ningún mapa que no esté tensado por estructura.
Por eso, al final, me interesa tanto que la vieja piedra de Stone reaparezca en la marea condensada. Porque confirma lo que me decía mi director de tesis en Canadá, Adrian Iovita, sobre estudiar Geometría Algebraica: que hay que volver a tomar el curso, volver a leer el libro, volver a subir la ruta, porque en realidad es topología para muchas más cosas.
Por eso, tal vez, en el fondo, hacer matemáticas —en serio, sin simulacro— no es otra cosa que eso: aprender a perderse de maneras controladas en sierras cada vez más abstractas, cruzar puentes que se mecen con el viento, y elegir, con cierto cuidado, las órbitas con las que uno está dispuesto a compartir su destino.